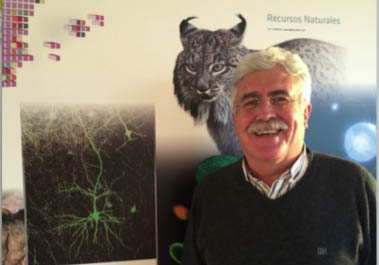
Entrevista a JOSÉ PIO BELTRÁN PORTER
El Coordinador institucional de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana es Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV). Doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de València (UV), se especializó en interacciones planta-patógeno en la Montana State University (EEUU), y en Genética Molecular del desarrollo de flores y frutos en el Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung (Alemania). Dirige el Laboratorio de Biología Reproductiva y Biotecnología de Plantas del IBMCP. Es titular de tres patentes, ha publicado más de un centenar de artículos en revistas de prestigio internacional en su especialidad y otros muchos de difusión de la investigación en los ámbitos educativos, culturales y sociales. Desde el año 2007 al 2011 fue director del programa televisivo de divulgación de la ciencia Trasfondo de la RTV UPV. Ha sido vicepresidente del CSIC. Elegido Member ‘ad personam’ del Advisory Life Sciences Working Group de la European Space Agency (ESA). Miembro del Board of Governors of the Joint Research Centre of the European Union del 2002 al 2013. Miembro del Comité Científico de Parques Nacionales. Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha sido presidente de la European Federation of Plant Biology Societies (FESPB) del 2008 al 2010. Presidente del Comité de Bioética del CSIC. Member del Scientific Committee del CRAG (Centre de Recerca en Agrigenómica de Barcelona). Member del Board of Directors de la European Plant Science Organization (EPSO) desde enero de 2012 y Presidente actual.
Esta vez visita Bruselas en calidad de Presidente de la European Plant Science Organization (EPSO), ¿nos podría explicar qué fines persigue esta organización y cuál es su labor en ella?
EPSO es una organización académica compuesta por más de 220 instituciones, entre las que se encuentra el CSIC, que persigue el progreso de la investigación en el campo de las plantas con el objetivo de posicionarnos mejor para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Nos preocupa la formación de investigadores en ámbitos como la mejora vegetal, la agricultura, la horticultura, la silvicultura o la ecología vegetal. Desde EPSO discutimos los programas de investigación con plantas en toda Europa y prestamos especial atención a los Programas Marco de la Unión Europea. También ofrecemos asesoramiento en nuestro ámbito, proporcionamos información independiente y pretendemos ser la voz de la investigación con plantas en Europa. La gestión de EPSO está en manos de un “Board” compuesto por diez miembros y una Secretaría ejecutiva con sede en Bruselas. En 2012 fui elegido miembro del “Board” y en enero de 2014 fui elegido Presidente de EPSO. Mi trabajo consiste en planificar las acciones del “Board” y velar por su ejecución, además de la función representativa.
Para cumplir mejor su misión, EPSO forma parte de la Plataforma Tecnológica «Plants for the Future». Esta plataforma está compuesta, además, por la «European Seed Association» (ESA) que es una organización que agrupa más de 7.000 empresas del sector de semillas, de las cuales más del 90% son pequeñas y medianas empresas y por Copa Cogeca que agrupa a 76 organizaciones de agricultores y a más de 40.000 cooperativas de productores de plantas. Entre EPSO, ESA y Copa Cogeca hemos dotado a la Plataforma de tres planes estratégicos a medio plazo, uno sobre Investigación, otro sobre Innovación y un tercero sobre Educación.
¿Qué beneficios obtiene el CSIC por ser miembro de EPSO?
Bueno desde un punto de vista general parecería claro el beneficio de participar en una red de esta naturaleza. Si lo queremos ver a un nivel más concreto puedo poner un ejemplo muy del momento. Mi papel como representante del CSIC es conocer en este ámbito como percibe mi institución, por ejemplo, los contenidos de las convocatorias del Programa H2020. Para ello, consulto con los Coordinadores de las áreas de Ciencias Agrarias, de Alimentos u otras. En la última consulta se me transmitió la preocupación por la ausencia de convocatorias sobre enfermedades emergentes en plantas debido a las alarmas sobre problemas causados por Xylella fastidiosa en los olivos y otros frutales o Diaphorina citri y Trioza erytreae como transmisores de la bacteria Candidatus liberobacter el agente causal del «greening» en los cítricos, o el Tomato Torrado Virus en tomate, entre otros. Después de debatirlo durante días con nuestros socios de la Plataforma Tecnológica presentamos la problemática a los gestores europeos entre las prioridades de la Plataforma y hoy vemos convocatorias del Programa marco para el estudio de enfermedades emergentes por varias decenas de millones de euros. Ahora es el momento de que nuestros investigadores se presenten y consigan la financiación de sus propuestas.
También fue dos años presidente de la European Federation of Plant Biology Societies (FESPB). ¿Qué le aportó esta experiencia?
FESPB es una federación de Sociedades Científicas cuya principal preocupación es académica. Presidir FESPB me dio la oportunidad de conocer mejor a colegas que trabajan en distintos países de la Unión y comprender la situación de la investigación de las plantas y de la docencia universitaria en Europa. El enfoque de FESPB es más limitado que el de EPSO, cada Sociedad se centra en su país y a nivel de federación se intercambian experiencias. FESPB también organiza cada dos años un Congreso a nivel europeo. Cuando presidí FESPB yo mismo lo organicé en Valencia, un congreso magnífico del que guardo un gran recuerdo.
Desde su punto de vista, ¿Cree que los científicos del CSIC “se mueven” suficientemente y se posicionan bien en organismos de este tipo?
Es difícil generalizar, yo diría que hay un componente personal muy importante. Cuando comparo nuestra situación con la de colegas de otros países veo que el factor diferencial es el poco caso que se hace desde España a sus representantes en organismos internacionales. España aprovecha mal el potencial que tiene en organizaciones internacionales. También hay representantes que entienden su trabajo de representación como una experiencia personal de la que esperan beneficiarse y no muestran mucho interés en trasladar el beneficio al país o a sus instituciones. Nuestro fuerte nunca ha sido el trabajo en equipo. En este aspecto España debería de mejorar.
Durante más de diez años fue miembro del Board of Governors del Joint Research Centre, que se define como el servicio científico de la Comisión Europea y que actualmente depende del Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. ¿Hacia dónde va o debería ir, según su criterio, el Joint Research Centre?
El JRC ha vivido en contradicción consigo mismo durante mucho tiempo. Por definición, es un servicio científico que debe asesorar a las distintas Direcciones Generales de la Comisión. Los institutos del JRC están bien dotados como institutos tecnológicos, sin embargo, no lo están para realizar investigaciones de primer nivel en todas las áreas en las que deben asesorar. Además, una parte importante de sus presupuestos la obtienen de los programas marco. Se trata de una competición por fondos desde dentro de la Comisión, lo que es muy criticado por el resto de organismos ejecutores de investigación, universidades, organismos públicos, etc. En definitiva, no veo posible que los centros del JRC sean centros de investigación y no deberían competir con los centros de investigación europeos. Deberían funcionar en red, obteniendo información científica o incluso financiándola para que se desarrollen en los centros de investigación cuando esas investigaciones se requieran en su labor de asesoramiento. Debe mantenerse su papel como asesores especializados en asuntos científico-técnicos. También deberían jugar un papel importante en la armonización tecnológica entre los distintos países miembros de la Unión, algo así como centros tecnológicos de referencia para los distintos países miembros.
Centrándonos ahora en los trabajos de divulgación científica que ha coordinado, ¿cree que existe una correspondencia entre el volumen y calidad de actividades de difusión científica y el impacto real en la sociedad?
La cultura científica en nuestro país es limitada. Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollado un gran número de actividades que tienen por objeto hacer llegar a la sociedad el convencimiento de que la mejor manera de enfrentarse a los grandes desafíos que tiene delante la especie humana -desafíos que tienen que ver con la producción y distribución de alimentos, el control de la población o la producción y uso de energía de forma sostenible, entre otros muchos asuntos- es la utilización del método científico para realizar análisis de cada situación, proponer soluciones valorando riesgos y beneficios y tomar las decisiones correspondientes democráticamente. Esa labor de convencimiento requiere un empeño de los científicos y de los medios de comunicación a medio y largo plazo y resulta especialmente dificultoso en circunstancias limitadas de financiación de la investigación científica. El CSIC, por ejemplo, hace mucho esfuerzo en divulgación. Debería hacer más, mucho más.
¿Cómo se mide ese impacto? ¿Qué acciones suelen ser las más exitosas?
En general, los científicos y su actividad gozan de una opinión inmejorable entre los ciudadanos españoles cuando se les pregunta por su valoración entre distintas actividades profesionales. Este podría ser un indicador genérico. Sin embargo, no siempre es sencillo obtener indicadores fiables en nuestro país. Dirijo un programa de divulgación científica en televisión, La Ciencia en Nuestra Vida, que se transmite a través de la red de televisiones educativas latinoamericanas. Allí tengo espectadores que se cuentan por centenares de miles. También deposito mis programas en los repositorios del CSIC y probablemente pocos investigadores españoles los conocen, por no hablar del público en general. También he dirigido y presentado programas de divulgación científica en la televisión de la Universidad Politécnica de Valencia con cierto éxito a nivel local, unos treinta o cuarenta mil seguidores. Puede parecer que no son muchos, pero es tanto como llenar un campo de fútbol los domingos. Necesitamos el compromiso de los investigadores por hacer llegar al resto de la sociedad nuestro trabajo. Se lo debemos, ya que nos pagan a nosotros y a nuestras investigaciones. Actualmente, coordino para España la iniciativa de EPSO «Fascination of Plants Day» con carácter bianual el 18 de mayo. Sólo en España ese día se realizan unas 60 actividades que implican a investigadores, jardines botánicos, centros de investigación, colegios, asociaciones de consumidores. En total coordinamos varios miles de actividades en más de cuarenta países. El impacto lo medimos a nivel global en los medios de comunicación.
Por último, ¿qué objetivo ha de tener siempre en mente un coordinador institucional?
Un buen coordinador institucional del CSIC debe de saber que el papel del CSIC en el sistema de I+D español es fundamental, tan fundamental como que si no existiera habría que inventarlo. A partir de ahí debe trabajar para dar visibilidad social al CSIC en su territorio y tratar de ayudar a que los investigadores del CSIC tengan las máximas oportunidades para el desarrollo de su trabajo. España se compone de diecisiete comunidades autónomas y todas tienen gobiernos que ejercen funciones reguladoras y financiadoras de política científica. Disponen también de organismos ejecutores de ciencia, universidades, organismos públicos regionales, institutos tecnológicos. En la Comunidad Valenciana optamos desde hace décadas por un modelo de implantación que pivota alrededor de centros mixtos de excelencia con las universidades valencianas. El CSIC cuenta con once Institutos en la Comunidad Valenciana y tres de ellos, el Instituto de Tecnología Química, el Instituto de Física Corpuscular y el Instituto de Neurociencias han recibido el reconocimiento de calidad Severo Ochoa. El Coordinador institucional del CSIC debe perseguir las sinergias entre todos ellos y transmitir también una política científica de Estado. Somos el único Organismo público de investigación con implantación en todos los territorios, somos tan catalanes como andaluces, valencianos o madrileños. Somos de todos los españoles. Además somos los que más ciencia producimos y los que más y mejor transferimos conocimiento. ¿Autocomplacencia? Ninguna, ¡nos queda tanto por hacer!
